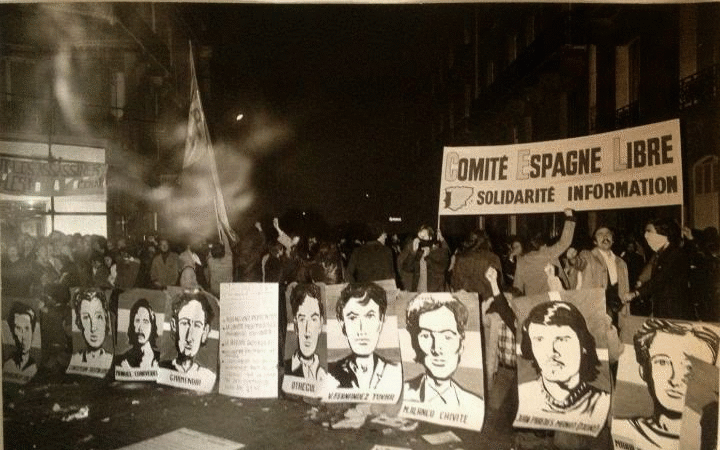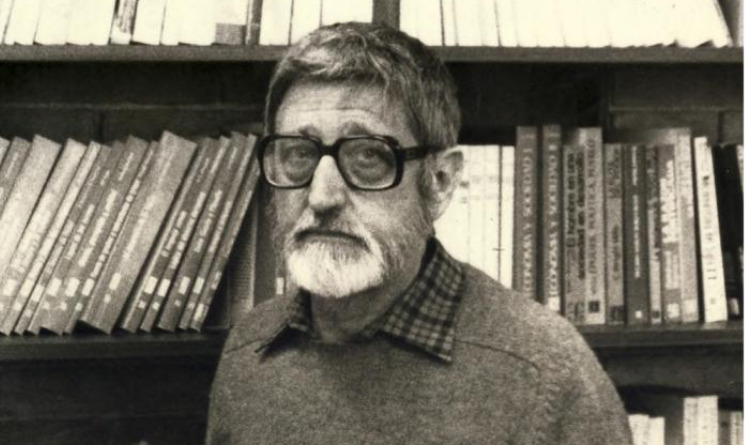¿“Tierra Firme” o colonialismo encubierto?

Por Txema García*
He leído con atención las declaraciones entusiásticas del lehendakari Pradales por el programa “Tierra Firme” impulsado por el Gobierno de Canarias, y no puedo evitar sentir una mezcla de estupor, indignación y tristeza. Porque detrás de ese discurso amable, de esa retórica de “colaboración”, “diálogo” y “bien común”, se esconde una operación que reproduce, con nuevos ropajes, viejas lógicas coloniales. Y el lehendakari, con su eventual firma, se convertirá en cómplice de ellas.
Así lo expresa el portal Irekia del propio Gobierno Vasco: “El lehendakari ha considerado que este protocolo permitirá a Euskadi beneficiarse de aprendizajes desarrollados por la comunidad canaria, como el del proyecto ‘Tierra Firme’, de formación en origen en cooperación con países de África Occidental, centrado en la formación profesional, el empleo y la migración regular”.
“En Euskadi”, añade Irekia, “tenemos ya un déficit de trabajadores debido al envejecimiento de la población. A su vez, están llegando personas migrantes que muchas veces no se ajustan a las cualificaciones y perfiles que demanda nuestro tejido empresarial. Tenemos que gestionar esta realidad. Y creemos que “Tierra Firme”, con el conocimiento en formación profesional en origen que conlleva, puede ser una referencia muy importante para que también nosotros empecemos a desarrollar experiencias similares, ha destacado Imanol Pradales”.

¿Formar a jóvenes senegaleses en origen para que luego vengan a cubrir los déficits laborales de Euskadi no es acaso una forma de colonialismo selectivo? ¿No es eso convertir a seres humanos en piezas funcionales de un engranaje económico que sigue beneficiando al centro y condenando a la periferia? ¿Qué tipo de trabajos van a realizar esos jóvenes? ¿Serán bien remunerados, reconocidos y protegidos? ¿O serán los empleos que aquí nadie quiere, en condiciones de inferioridad, precariedad y silencio?
Porque lo que ustedes llaman “formación en origen” no es más que una estrategia para seguir extrayendo valor humano de países que ya han sido esquilmados por siglos de expolio. ¿No se dan cuenta de que formar para migrar es condenar al país de origen a la dependencia perpetua? ¿No sería más justo, más digno, más transformador, invertir en condiciones estructurales que permitan a esos jóvenes construir futuro en sus propias tierras, sin tener que cruzar fronteras para sobrevivir?
Su propuesta de corta y pega, señor Pradales, no atiende al origen del problema. Lo maquilla. Lo disfraza de solidaridad institucional. Pero no cuestiona el modelo de desarrollo que ha generado estas desigualdades. No habla del capitalismo extractivista que sigue robando recursos, talento y vidas de África para sostener el confort europeo. No menciona a las empresas europeas, también algunas vascas, que se lucran allí con salarios de miseria, ni a las que deslocalizan aquí dejando a los trabajadores vascos en la estacada. Y usted, con su protocolo, colabora en esa lógica.

Y aquí aparece otro contrasentido que usted parece ignorar: mientras se diseñan programas para traer jóvenes africanos formados en origen, muchos jóvenes vascos —altamente cualificados, con estudios superiores, con talento y vocación— son expulsados del mercado laboral local por falta de oportunidades, por la precariedad estructural, por la ley de la selva que impera en la economía capitalista global. ¿No le parece grotesco que mientras unos vienen en avión con papeles en regla, otros se marchan por falta de horizonte? ¿A qué carta juega? ¿Qué tipo de país construimos si ni siquiera podemos retener a quienes nacieron aquí, si el desarraigo se convierte en norma tanto para los que vienen como para los que se van?
Como escribió el gran escritor nigeriano Chinua Achebe, “hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza seguirán glorificando al cazador”. Y eso es lo que sigue ocurriendo: el relato lo escribe el Centro, mientras la Periferia sigue siendo carne de caza, de extracción, de utilidad. El programa “Tierra Firme” no rompe con esa lógica: la actualiza. Ya no se trata de barcos negreros, sino de aviones con papeles en regla. Ya no se trata de esclavitud declarada, sino de subordinación funcional. Pero la dirección sigue siendo la misma: del Sur al Norte, de la pobreza a la productividad, del despojo a la eficiencia.
El filósofo camerunés Achille Mbembe también lo ha expresado con claridad: “El colonialismo no terminó, solo cambió de forma. Hoy se llama frontera, deuda, migración selectiva”. Y eso es lo que vemos en este programa: una migración diseñada desde el Centro, que decide quién puede venir, cómo, cuándo y para qué. No para construir futuro en sus países, sino para sostener el presente de los nuestros. No para romper la dependencia, sino para reforzarla. No para reparar el daño histórico, sino para maquillarlo con discursos de cooperación.
Un proverbio africano recuerda: “Cuando las raíces no son profundas, el árbol se cae”. Y nuestras políticas migratorias, nuestras alianzas institucionales, nuestros programas de formación en origen, no tienen raíces en la justicia, en la reparación, en la igualdad. Tienen raíces en la utilidad, en la conveniencia, en el cálculo. Por eso se caen. Por eso no transforman. Por eso siguen siendo vergonzosas.
Pero hay otra forma de hacer las cosas. Si de verdad queremos ayudar a los jóvenes africanos, ¿por qué no apostar por una formación que les permita quedarse en sus países, contribuir a sus comunidades, fortalecer sus economías locales y recorrer la senda de su auténtica liberación? ¿Por qué no invertir allí en soberanía, en autonomía, en justicia estructural? Porque traerlos aquí para cubrir nuestras carencias no es solidaridad: es extractivismo humano. Es seguir condenando a sus países al atraso, a la fuga de talento, a la dependencia perpetua de un Occidente que solo quiere recursos, cuerpos útiles y silencio.
¿De verdad cree que este programa es una muestra de gobernanza colaborativa? ¿No ve que es una forma de lavarse la cara mientras se perpetúa la subordinación? ¿No le incomoda que, mientras ustedes diseñan planes para traer mano de obra “formada”, miles de personas siguen jugándose la vida en el mar, sin que se les ofrezca una solución que no sea caritativa, sino justa?
La hipocresía institucional tiene muchas formas. Una de ellas es disfrazar de innovación lo que en el fondo es explotación. Otra es hablar de derechos humanos mientras se negocia con vidas humanas como si fueran mercancía. Y otra, la más peligrosa, es creer que basta con “hacer algo” sin preguntarse si ese algo reproduce las mismas injusticias que dice querer combatir.
Lehendakari Pradales, si de verdad quiere afrontar el desafío migratorio con dignidad, empiece por cuestionar el modelo que lo provoca. Hable de justicia global, no de eficiencia laboral. Hable de soberanía africana, no de formación en origen. Hable de derechos, no de perfiles profesionales. Y sobre todo, escuche a quienes vienen, a quienes están, a quienes luchan por sobrevivir en un sistema que los margina, los explota y los silencia. Porque si no lo hace, su firma no será un gesto de colaboración. Será una rúbrica más en el contrato de la desvergüenza.
Y quizás ha llegado el momento de que Occidente deje de diseñar soluciones para los pueblos que ha oprimido. Que escuche, que ceda, que reconozca. Que sean ellos —los pueblos del Sur, los pueblos africanos, los pueblos despojados— quienes propongan proyectos que vayan a la raíz de los problemas. Que lideren las estrategias. Que ocupen el lugar que les fue robado y que esta propuesta sigue negándoles. Porque sin ese giro radical, todo lo demás será solo cosmética institucional. Y la historia seguirá repitiéndose, con nuevas formas, pero con la misma injusticia.
Y aquí, permítame una última reflexión. El programa que usted quiere impulsar se llama “Tierra Firme”. Un nombre que, lejos de ser inocente, resuena con ecos de conquista, de desembarco, de apropiación. Como cuando Cristóbal Colón llegó a “tierra firme”, “descubrió” América y comenzó la larga historia de la colonización. No olvidemos que “colonización” viene de “colono”, de quien toma tierra ajena y la convierte en propiedad. Frente a ese imaginario, la activista ecofeminista Yayo Herrero nos propone otro: “Toma de tierra”: un llamado urgente a diagnosticar la realidad, a reconocer el colapso ecológico, social y humano que vivimos, y a construir un nuevo pacto que involucre a las personas —iguales y diversas— y a la naturaleza.
Mientras “Tierra Firme” suena a control, a frontera, a utilidad, “Toma de tierra” nos invita a mirar de frente, a repensar las hegemonías culturales, a transformar los imaginarios que nos gobiernan. Es hora de elegir qué tierra queremos pisar: la que perpetúa la desigualdad o la que nos llama a construir una sociedad compatible con la vida. Porque solo desde esa toma de conciencia, desde esa toma de tierra, podremos caminar hacia una justicia que no sea solo palabra, sino justa solución integral.
* Periodista y escritor
Más artículos del autor
Comparte este artículo, tus amig@s lo agradecerán…
Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Telegram: LoQueSomosWeb
Bluesky: LQSomos; Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos
Instagram: LoQueSomos WhatsApp: LoQueSomos;